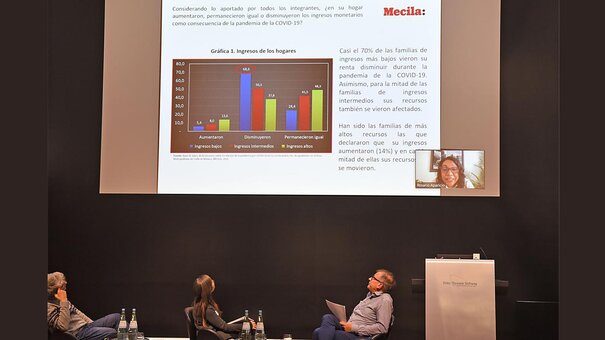Food for Justice: ¿Qué tan (in)justo es nuestro sistema alimentario?
Renata Motta (HCIAS, Universität Heidelberg) y Facundo Martín (CONICET, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina) se dedican en sus respectivas investigaciones al sistema alimentario, sus repercusiones socioecológicas y los procesos de transformación. El 10 de julio debatieron en el Ibero-Amerikanisches Institut (IAI, Instituto Ibero-Americano) los resultados de un proyecto financiado por el BMBF (ahora BMFTR). Los temas tratados fueron las desigualdades relacionadas con la producción agrícola de alimentos y sus consecuencias, así como las demandas correspondientes de los movimientos sociales en América Latina y Europa.

Evento en el IAI
El 10 de julio de 2025, Renata Motta (HCIAS, Universität Heidelberg (enlace externo, abre una nueva ventana)) presentó en el IAI los resultados de su proyecto Food for Justice: Power, Politics and Food Inequalities in a Bioeconomy (enlace externo, abre una nueva ventana) (BMBF/BMFTR (enlace externo, abre una nueva ventana), 2019-2025) en un evento público debatiendo con Facundo Martín (enlace externo, abre una nueva ventana) (CONICET (enlace externo, abre una nueva ventana), Universidad Nacional de Cuyo (enlace externo, abre una nueva ventana)/Argentina, AvH (enlace externo, abre una nueva ventana)-Fellow) , que actualmente investiga como investigador invitado en el IAI.
Los días 10 y 11 de julio de 2025 se celebró en el IAI un taller de intercambio científico sobre este tema.
Los socios colaboradores fueron la Universität Kassel (enlace externo, abre una nueva ventana), la Freie Universität Berlin (enlace externo, abre una nueva ventana) y la Alexander von Humboldt-Stiftung (enlace externo, abre una nueva ventana).
Food for Justice: Coalitions for Socioecological Transformation, evento en el IAI, 10.07.2025
Renata Motta
Renata Motta (enlace externo, abre una nueva ventana) es profesora de “Sociedad, cultura y comunicación en América Latina” en la Universität Heidelberg (enlace externo, abre una nueva ventana) y subdirectora del Heidelberg Centrum für Ibero-Amerika-Studien (HCIAS (enlace externo, abre una nueva ventana), Centro Heidelberg de Estudios Iberoamericanos). Su trabajo se centra en la sociología política de América Latina, con especial atención a la investigación de movimientos sociales, la sociología de las desigualdades sociales y aspectos de los estudios de género.
Food for Justice: Power, Politics and Food Inequalities in a Bioeconomy (enlace externo, abre una nueva ventana) (2019-2025) fue financiado por el Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), jetzt Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) (enlace externo, abre una nueva ventana).
Renata, dirigiste el proyecto de investigaciónFood for Justice: Power, Politics and Food Inequalities in a Bioeconomy. El nombre del proyecto alude al movimiento por la justicia alimentaria
¿Podrías contarnos algo sobre este movimiento?
Renata Motta: El food justice movement se originó en los Estados Unidos, inspirándose en el legado de las luchas del movimiento por los derechos civiles contra la segregación racial en los espacios y servicios públicos, y en los movimientos por la justicia ambiental que denunciaban la contaminación química en las comunidades de bajos ingresos y no blancas.
Los movimientos por la justicia alimentaria localizan iniciativas alimentarias alternativas (por ejemplo, mercados de agricultores, huertas comunitarias) dentro de estas comunidades. Su objetivo es mejorar el acceso a alimentos saludables, frescos y diversificados; apoyar a los agricultores locales, crear empleos estables y con sentido, y aumentar los espacios verdes y las posibilidades de ocio.
¿En qué consistió tu proyecto de investigación? ¿Quiénes colaboraron en él?
Renata Motta: La investigación versó sobre los movimientos sociales como motores del cambio para una transformación socioecológica en la alimentación y la agricultura, con estudios de caso en Brasil, Chile y Alemania. En ella se hace un seguimiento de las coaliciones nacionales, regionales y locales que interactúan con el Estado para dar forma a las políticas públicas o protestar en las calles, así como de movimientos alimentarios como la agricultura apoyada por la comunidad, los consejos alimentarios y los movimientos campesinos.
El proyecto Food for Justice (enlace externo, abre una nueva ventana) (Alimentos para la justicia) profundizó en el desarrollo conceptual de las desigualdades alimentarias con el fin de analizar proyectos sociales y políticos que abordan las desigualdades basadas en la clase, el género, la raza, la etnia, la ruralidad, la ciudadanía y las divisiones categóricas entre humanos y más que humanos.
El equipo de investigación durante estos seis años estuvo compuesto por investigadora/es doctorales y posdoctorales con sede tanto en la Freie Universtität Berlin (enlace externo, abre una nueva ventana) como en la Universität Heidelberg (enlace externo, abre una nueva ventana): Marco Teixeira, Eryka Galindo, Lea Zentgraf, Birgit Peuker, Judith Müller, Mariana Calcagni, Federico Masson, Thalita Kalix, Madalena Meinecke y Carolin Küppers, así como varios estudiantes de máster y como asistentes de investigación durante estos seis años en la Freie Universität Berlín y la Universität Heidelberg.
¿Qué resultó de la comparación de movimientos en tus análisis? ¿Cuáles son las similitudes o diferencias entre la Marcha de Margaridas en Brasil y la iniciativa Wir haben es satt! (¡Estamos hartos!) en Alemania?
Renata Motta: Se trata de coaliciones nacionales que luchan contra las injusticias del sistema agroalimentario y presionan al Estado para que promueva un cambio alimentario y agrario. La investigación se basó en múltiples métodos, incluyendo datos cuantitativos y cualitativos.
Su contexto y antecedentes organizativos son muy diferentes: en Brasil, las mujeres trabajadoras rurales centran sus demandas en la igualdad de género en el trabajo y la política, un Estado del bienestar fuerte, la reforma agraria y una vida libre de toda forma de violencia; en Alemania, ecologistas, pequeños agricultores, consumidores y organizaciones de derechos humanos convergen en torno a la necesidad de promover la agricultura ecológica, los medios de vida de la agricultura a pequeña escala, los derechos de los animales y la justicia global. Ambos creen en la democracia y en la necesidad de mantenerse en la lucha, es decir, forjar alianzas a pesar de las diferencias.

Facundo Martín

Facundo Martín (enlace externo, abre una nueva ventana) es investigador del CONICET (enlace externo, abre una nueva ventana) y profesor en la Universidad Nacional de Cuyo (enlace externo, abre una nueva ventana) (Argentina). Actualmente es investigador visitante en el IAI con una beca Georg Forster (enlace externo, abre una nueva ventana) para la Investigación en Desarrollo Sostenible de la Alexander von Humboldt-Stiftung (enlace externo, abre una nueva ventana) (AvH). Sus áreas de especialización son la geografía humana, la economía agraria, la política agraria y la sociología rural.
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET (enlace externo, abre una nueva ventana) es el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en Argentina.
Facundo Martín, actualmente eres becario de la Alexander von Humboldt-Stiftung (enlace externo, abre una nueva ventana) e investigador visitante en el IAI con tu proyecto de investigación The Construction of Agroecological Food Systems in City-regions. Territorial and Socio-political Challenges.
¿En qué consiste tu proyecto de investigación?
Facundo Martín: La originalidad del proyecto radica en comprender cómo las transformaciones de los sistemas agroalimentarios hacia la sostenibilidad generan sus procesos de estancamiento y convencionalización a través de un enfoque multisitio, transdisciplinario y comparativo Norte-Sur. Investigo estas cuestiones en dos ciudades-regiones donde la transformación hacia un sistema agroalimentario sostenible se ha convertido en un importante reto social y político: el área metropolitana de Mendoza en Argentina y la región metropolitana de Berlín-Brandeburgo en Alemania. Una investigación empírica y comparativa de este tipo, llevada a cabo en el “Norte Global” por un investigador del “Sur Global”, plantea valiosos retos epistemológicos y geopolíticos en términos de innovación en la investigación.
¿Por qué elegiste el IAI para llevar a cabo tu investigación?
Facundo Martin: Realicé mi investigación con Kristina Dietz (enlace externo, abre una nueva ventana) en la Universität Kassel (enlace externo, abre una nueva ventana) y con Barbara Göbel en el Ibero-Amerikanisches Institut en Berlín. Como antropóloga interesada en las desigualdades ambientales, los conflictos por los recursos naturales y la circulación del conocimiento, Barbara tiene un profundo conocimiento de los retos que plantean las transiciones socioambientales tanto en Alemania como en Argentina. Además de su formidable biblioteca, el IAI, como centro interdisciplinario de intercambio académico y cultural entre Alemania y América Latina, el Caribe, España y Portugal, es un lugar inmejorable para llevar a cabo investigaciones comparativas y transnacionales.
¿Puedes adelantarnos algo de sus resultados?
Facundo Martín: Los sistemas alimentarios de Berlín-Brandeburgo representan una red compleja de estructuras, procesos y relaciones heterogéneas caracterizadas por subregímenes superpuestos y competitivos que coexisten de forma problemática. Este panorama fragmentado se complica aún más por las estructuras territoriales históricas y la dinámica actual, que obstaculizan activamente la consolidación de un sistema alimentario más justo y equitativo.
Un reto importante es la gran diferencia entre la demanda local de frutas y verduras y la capacidad real de producción regional, lo que da lugar a un sistema alimentario dominado por lo que se podría llamar «alimentos orgánicos de ninguna parte», es decir, productos que cumplen las normas orgánicas pero carecen de una conexión significativa con las redes de producción locales.
Quizás lo más crítico es que las voces y las iniciativas de lo/as trabajadora/es migrantes y otras clases y grupos «subalternos» siguen siendo en gran medida opacas y marginadas dentro del panorama más amplio de la “cuestión alimentaria” en Brandeburgo, lo que pone de relieve las exclusiones sistémicas que perpetúan las desigualdades tanto en el acceso a los alimentos como en la gobernanza del sistema alimentario.
¿Qué pueden aprender Europa y América Latina la una de la otra?

Renata y Facundo, su investigación sobre reivindicaciones o modelos para la transformación socioecológica también está estrechamente relacionada con diferentes aspectos de las desigualdades.
Por su parte, el IAI junto con sus socios en Mecila – Maria Sibylla Merian International Centre for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences Conviviality-Inequality in Latin America (enlace externo, abre una nueva ventana) (BMFTR, 2020-2026), un proyecto de investigación internacional con sede principal en São Paulo, emplean la convivialidad como concepto analítico para describir formas de vivir juntos en contextos específicos, abordando también las consecuencias de las desigualdades.
Los tres proyectos respectivos tienen en común que combinen puntos de vista de América Latina y Europa.
¿Qué pueden aprender Europa y América Latina la una de la otra?
Facundo Martín: Europa puede extraer importantes enseñanzas de los movimientos agroecológicos de base de América Latina y de su éxito en la integración de enfoques bottom-up en los marcos de políticas públicas a través de tradiciones de educación popular arraigadas en los movimientos campesinos.
La innovadora fusión de la agroecología con los principios de la economía solidaria en América Latina ofrece a Europa modelos para la transformación del sistema alimentario que abordan objetivos sociales y ecológicos. El enfoque impulsado por los movimientos sociales de la región demuestra cómo construir coaliciones que promuevan con éxito la integración de la agroecología en las estructuras de gobernanza, lo que proporciona valiosas lecciones para los esfuerzos europeos por ampliar las prácticas alimentarias sostenibles.
A la inversa, América Latina puede beneficiarse de los sofisticados marcos políticos europeos que integran la sostenibilidad medioambiental, la salud y la equidad en múltiples sectores y escalas. La experiencia europea con modelos de gobernanza multiactores, mecanismos de coordinación transfronteriza e innovaciones en los sistemas alimentarios urbanos ofrece valiosas lecciones para las poblaciones en rápida urbanización y los retos de integración regional de América Latina.
Este intercambio bidireccional de conocimientos, que combina la agroecología impulsada por los movimientos sociales de América Latina con la sofisticación de las políticas europeas y las alianzas público-privadas, crea una base sólida para abordar los retos globales comunes de la seguridad alimentaria, el cambio climático y la transformación equitativa de los sistemas alimentarios.
Renata Motta: Food for Justice (enlace externo, abre una nueva ventana) ha buscado ejemplos contextualizados de movilización social en torno a la alimentación y la agricultura, y las diferencias muestran importantes conclusiones sobre lo que un país puede aprender de otro.
Los movimientos brasileños tienen una agenda muy marcada en materia de hambre y seguridad alimentaria. En Alemania, los movimientos alimentarios solo han empezado a detectar la inseguridad alimentaria en el país muy recientemente, ya que antes se consideraba un problema del “Sur Global”. La justicia de género y el feminismo son temas y actores importantes en los movimientos alimentarios brasileños, mientras que en Alemania las desigualdades de género en el sistema agroalimentario también son significativas, pero no son objeto de tanta movilización.
Por el contrario, los derechos de los animales son uno de los temas más importantes en los movimientos alimentarios alemanes, y apenas aparecen como tema en Brasil, salvo en los movimientos veganos. En ambos países existe una agenda antirracista incipiente en los movimientos alimentarios, lo que podría ser un tema de interés común, dada la colonialidad del sistema agroalimentario mundial.
Los retos globales, como la transformación socioecológica de los sistemas agroalimentarios, requieren debates y conversaciones contextualizados y el aprendizaje mutuo.
¿Es posible apoyar el cambio también como consumidor individual?
Facundo Martín: Creo que esta es siempre una pregunta difícil. Yo respondería: solo en parte. Aunque las decisiones individuales y cotidianas sobre el consumo de alimentos son importantes e incluso objeto de investigación, la transformación de los sistemas agroalimentarios requiere políticas colectivas estructurales y acciones colectivas.
Renata Motta: Estoy de acuerdo con Facundo. La alimentación es un tema que se presta a diversas formas de politización y estrategias de cambio. La transformación de las prácticas alimentarias cotidianas, como la producción, la adquisición basada en criterios políticos y morales (comercio justo, ecológico, etc.), la cocina y la alimentación, puede generar importantes efectos agregados y señalar dinámicas culturales de cambio que influyen en los mercados y los Estados.
Sin embargo, incluso cuando la/os consumidora/es cambian sus hábitos alimentarios, suele ser el resultado de una acción colectiva, es decir, un cambio cultural tras años de movimientos sociales comprometidos con problemas sociales específicos, que señalan soluciones, sensibilizan y movilizan la atención.
¡Muchas gracias a ambos por esta entrevista!
[La entrevista ha sido traducida del inglés.]
Mas informaciones
- Renata Motta (HCIAS; Universtität Heidelberg) (enlace externo, abre una nueva ventana)
- Facundo Martín (CONICET/Universidad Nacional de Cuyo, Argentinien, AvH-Fellow) (enlace externo, abre una nueva ventana)
- Food for Justice: Power, Politics and Food Inequalities in a Bioeconomy (BMBF | BMFTR, 2019-2025) (enlace externo, abre una nueva ventana)
- Heidelberg Centrum für Ibero-Amerika-Studien (HCIAS), Universität Heidelberg (enlace externo, abre una nueva ventana)
- Freie Universität Berlin (enlace externo, abre una nueva ventana)
- Universität Kassel (enlace externo, abre una nueva ventana)
- Alexander von Humboldt-Stiftung (enlace externo, abre una nueva ventana)
- Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (enlace externo, abre una nueva ventana)
- CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentinien (enlace externo, abre una nueva ventana)
- Mecila – Maria Sibylla Merian International Centre for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences Conviviality-Inequality in Latin America (BMFTR 2020-2026) (enlace externo, abre una nueva ventana)
- Mecila-Teilprojekt des IAI: Medialities of Conviviality and Information Infrastructure (BMFTR 2020-2026) (enlace externo, abre una nueva ventana)
- Investigadores visitantes en el IAI
- Becari@s AvH en el IAI (Artículo SPKMagazin, 13.08.2024, en alemán) (enlace externo, abre una nueva ventana)